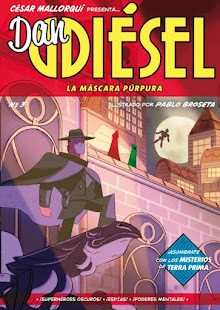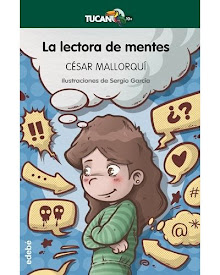Sabes que hay un problema en el
interior de tu cabeza cuando no solo haces algo absurdo, sino que además
descubres que ese acto absurdo tiene nombre. Estás loco y, además, clasificado.
Eso me sucedió el otro día charlando
con mi hijo pequeño, Pablo. ¿Os he hablado de él? Tiene 25 años y es quizá el
joven más culto que conozco. Además es enorme; mide 1’98 de altura y es fornido
como un leñador canadiense. Según dice todo el mundo, se parece mucho a mí.
Pablo, lector voraz, posee una
sorprendente y extensa cultura, así que con frecuencia se convierte en una
fuente de datos curiosos. Actualmente vive en Barcelona, donde está acabando un
máster en gestión cultural. El caso es que la otra semana vino a Madrid para
pasar unos días de vacaciones. Pues bien, estábamos los dos sentados en mi
desordenado despacho, sobre cuyo suelo se alzan varias pilas de libros cuando,
de pronto, Pablo se fijó en uno de los montones y dijo:
-Pero si esos son los libros que te
compraste en Navidad...
No se refería a la pasada Navidad,
sino a la anterior, la de hace año y medio. En efecto, ahí estaban (y están)
los libros que compré, amontonados y sin leer. Pablo me miró, sonriente, y
comentó:
-¿Sabes que en japonés hay una
palabra para definir lo que tú haces?: Tsundoku.
Significa comprar libros para luego amontonarlos y no leerlos.
Qué cabrones los japoneses de los
cojones, pensé. Me han pillado, anillado y catalogado. Aunque, por otro lado,
me sentí menos solo, porque si a algo le ponen nombre eso significa que se
trata de un fenómeno compartido. Otra cosa es si formar parte de una tribu de
pirados constituye un buen motivo para enorgullecerse o, tan siquiera,
consolarse.
Bien, en descargo diré que mi
sobreabundante compra de libros se debió, en parte, a lo que podríamos llamar “automatismo
irreflexivo”. Veréis, hace, digamos, treinta años, yo leía muchas más novelas
que ensayos. Pero eso fue cambiando poco a poco y, al cabo de un tiempo la
situación se invirtió. Por desgracia no me di cuenta, y seguí comprando novelas
por puro automatismo, como si las leyese al mismo ritmo que antes. Además,
suelo leer tres o cuatro ensayos al tiempo, pero sólo una novela a la vez, así
que los textos de ficción fueron acumulándose, vírgenes, en los estantes de mis
librerías.
Afortunadamente, hace cinco años
inicié una dieta libresca y reduje al máximo la ingesta de proteínas de
ficción. Pero el daño ya estaba hecho, con mi casa llena de michelines
literarios. Pero eso es otra historia. El caso es que al tener que afrontar de
forma científica una dieta libresca, no me quedó más remedio que analizar el
impacto de los libros sobre mí a la hora de comprar, o haberlos comprado. No me
refiero a los libros por su calidad, ni por su temática, ni por si son ficción
o no, sencillamente los clasifico en base a la impresión que me producen, por
los motivos que sean. Lo he reducido a diez categorías (mira qué bien, un
decálogo).
1. Libros espasmódicos.- Son
aquellos que me interesan tanto que no solo los compro nada más verlos, sino
que además me pongo a leerlos al instante, abandonando todo lo que tenía entre
manos. Luego a lo mejor los dejo a las cincuenta páginas, pero de entrada me
atrapan.
2. Libros imperiosos.- Me interesan
mucho y los compro, pero sigo leyendo lo que estaba leyendo y pongo la nueva
adquisición en la “pila de los pendientes inmediatos”. Pero luego puede que
ponga otro encima, y luego otro...
3. Libros categóricos.- Los compro
porque tengo que comprarlos, porque me gusta su autor, o porque me interesa el
tema, o porque me han hablado bien de ellos, pero realmente no tengo mucho
interés en leerlos. Esos libros son firmes candidatos al tsundoku.
4. Libros insinuantes.- Los veo en
las librerías, me llaman la atención, los hojeo, dudo, y no los compro. Luego,
más adelante, vuelvo a verlos, y los muy cabrones se contonean lascivamente
ante mí, tentándome, y yo intento resistirme... y a veces lo consigo, y a veces
no. Cuando caigo en la concupiscencia literaria y los compro, o los leo al
instante o me cabreo y los condeno al olvido.
5. Libros curiosos.- Son libros que
no sirven para nada y que jamás voy a leer,
pero que son tan raros y absurdos que me fascinan. Escogiendo al azar
unos pocos ejemplos de mi biblioteca: Cómo
construir una bomba nuclear (y otras armas de destrucción masiva), de Frank
Barnaby. Manual de ofensas y desafíos,
de Eusebio Yñiguez. O ¿De quién es esta
mierda? Guía de bolsillo para identificar las heces, de Matt Pagett. ¡Por
amor del cielo, cómo no voy a comprar un libro que enseña a distinguir las
cagadas de toda suerte de bichos, desde un águila hasta un wombat! Vale, no
tengo ni idea de qué es un wombat, pero sé cómo caga. Acabo de ver una foto.
6. Libros nopierdasoportunitas.- Vas
y ves un libro que, en principio, no te interesa. Pero barruntas que en un
futuro puede llegar a interesarte, o a serte útil; no estás seguro, pero quién
sabe... Por otro lado, eres consciente de que ese libro, igual que ocurre con
la mayoría de los libros, desaparecerá de las librerías dentro de, como mucho,
un par de meses, luego se descatalogará y no volverás a verlo en tu vida. ¿Qué
haces? Pues comprar el puñetero libro nopierdasoportunitas y tsundokuarlo.
7. Libros documentalistas.- Es una
variante de lo anterior, pero aplicada a escritores. Como novelista, debo con
frecuencia documentarme sobre un sinfín de cosas. Y muchos de esos temas de
documentación son repetitivos, así que tengo libros que, eventualmente, los
solucionan. Por ejemplo, atlas histórico-geográficos; historias de la moda, los
muebles, las armas, la arquitectura o el diseño, enciclopedias del ejército, el
espionaje o las artes marciales, un Tratado de Castellología, una historia de
la máquinas, otra de la artesanía, manuales de supervivencia, de arqueología o
cetrería, una enciclopedia de juegos, La edad de oro de las diligencias, El
lenguaje de las flores... La mayor parte de esos libros solo los habré
consultado una o dos veces en mi vida. Algunos nunca. Pero me viene bien
tenerlos.
8. Libros coleccionables.- El
ejemplo perfecto es mi colección de ciencia ficción. Comencé a hacerla cuando
tenía 13 años y la dejé unos 30 años después. Tengo varios miles de volúmenes;
hace tiempo que renuncié a saber cuántos. Bueno, pues aunque llevo más de
veinte años sin coleccionar cf, suelo comprar de cuando en cuando algún que
otro libro del género, aún a sabiendas de que no voy a leerlo. Supongo que para
no dar del todo por muerta a mi colección. En cualquier caso, la mayor parte de
esa colección es un enorme tsundoku. Lo malo es que no solo se trata de cf;
también colecciono (¿acumulo?) libros de escritores sobre técnica literaria,
ensayos sobre cómics o diccionarios raros.
9. Libros incomprensibles.- También
llamados Libros P.Q.C.H.C.E. (¿Por Qué
Cojones Habré Comprado Esto?). Son esos libros que te encuentras en tu
librería, que recuerdas vagamente haber comprado, pero que no te interesan un
pijo. Estás seguro de que hubo un motivo para comprarlos, pero ¿cuál?
10. Libros nonepossibiles.- Un día
los encuentras perdidos en alguno de tus estantes y exclamas horrorizado: “¡Yo no puedo haber comprado esto! Me lo
tienen que haber regalado...”. En efecto, no solo no recuerdas haber
comprado ese libro, sino que no concibes que en algún momento, por muy
obnubilado que estuvieses, tuvieras el más mínimo interés en comprarlo. Suelen
regalarme libros. Por ejemplo, tengo por ahí una enorme biografía de Franco que
no sé de dónde leches habrá salido. Pero no me deshago de ella, así de enfermo
estoy.
Supongo que habrá más categorías,
pero contemplando simplemente éstas, lo que me extraña es no tener aún más
libros en casa. Aunque también habría que analizar las causas primarias que
conducen al tsundoku. Pero eso en otra ocasión.
Ahora lo que me pregunto es si el
tsundoku no es más que una variante ilustrada del Síndrome de Diógenes. Si es
así, me temo que debería ir a urgencias, pero ya.