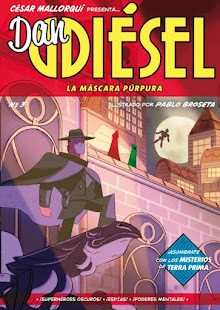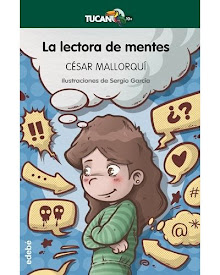Hace unos once años, en un intercambio de correos electrónicos, le propuse a Elia Barceló un proyecto que llevaba tiempo meditando. Por aquel entonces, en los 90, había aparecido en España una prometedora generación de nuevos escritores de fantasía y ciencia ficción surgidos del fandom (literalmente, “reino de los aficionados”). Por esa época yo sostenía que era necesario dejar de imitar los modelos literarios del fantástico anglosajón y buscar una “voz propia”. Se me echaron encima muchos “guardianes del orden establecido”, pero a la larga se demostró que yo tenía razón. El caso es que, en mi intento de contribuir a cimentar un fantástico autóctono, se me había ocurrido algo: crear un territorio imaginario compartido con otros escritores. Inventarnos una región de España, tan normal como cualquier otra, pero con una peculiaridad: en esa región lo imposible es sólo infrecuente y lo improbable casi cotidiano.
Se lo propuse a Elia y aceptó inmediatamente. Quedaba por elegir al resto de los componentes del grupo, que, de común acuerdo, por el momento debía constar como máximo de cuatro personas. Pero, ¿quiénes? Había varias posibilidades, pues como ya he dicho esto ocurría en el seno de una generación literaria notablemente fecunda. Al primero que elegimos fue a Julián Díez. Sabíamos que compartía nuestros criterios literarios y, además, acababa de publicar Los abominables sucesos de la Casa Figueroa, una excelente novela corta muy cercana a nuestros planteamientos. El segundo fue Armando Boix, un joven diseñador y escritor cuyos excelentes relatos fantásticos habían llamado mucho la atención. Tanto Julián como Armando aceptaron.
Y entonces empezó un largo y jugoso intercambio de e-mails con el objetivo de dar forma a nuestra región. Conservo esos correos, pero lamento no tenerlos a mano. En primer lugar, debíamos localizar geográficamente ese lugar. Elia, que es levantina, sugirió situarla al este o al sur, pero yo estaba decidido a que estuviera en el norte. Para mí ese mundo ficticio tenía que ser un mundo de brumas, no de sol. Finalmente situamos a Umbría en un lugar imaginario entre Asturias y Cantabria.
Lo siguiente fue encontrar un nombre para esa región, algo que nos llevó mucho tiempo. Recuerdo que una de las propuestas de Elia fue “Umbra”; yo le dije que me sonaba a nombre de guerrera cimeria o algo así, pero inmediatamente aquello me sugirió otro nombre: “Umbría”. A todos nos gustó, pero en Italia ya existe una Umbría y eso nos tuvo un tiempo indecisos, aunque al final acabamos acostumbrándonos y con Umbría se quedó. A partir de ahí fuimos construyendo la región paso a paso, su geografía, su historia, su toponimia. Armando propuso el nombre de la capital, Oneira, y yo el de la segunda ciudad en importancia: Montecaín. Elia describió la islas de la costa, Julián los hayedos del sur, y así fue creciendo Umbría. Y una vez establecido el marco general nos pusimos a la tarea de escribir los relatos. Queríamos hacer una antología a la que cada uno de nosotros contribuiría con un cuent largo y una novela corta, o bien con dos relatos muy largos.
Elia escribió el primer relato de todos: El secreto del orfebre, que en mi opinión es su obra maestra. Armando escribió un relato ambientado en Oneira cuyo nombre no recuerdo y yo escribí El jardín prohibido. A partir de ese momento las cosas se torcieron. Julián nos había contado el argumento de lo que iba a ser su novela corta, una excelente y poética historia llena de posibilidades; pero de pronto, antes de redactar una línea, decidió abandonar la escritura. No sólo la de Umbría, sino toda la escritura. Armando, sencillamente, se desvaneció del mundo literario y no he vuelto a verle. Se estrenaron El sexto sentido y Los otros y descubrí consternado que el argumento de esas películas y el de El jardín prohibido se parecían mucho. Demasiado. Por último, lo que iba a ser una novela corta se le acabó transformando a Elia en una larguísima novela llamada El vuelo del hipogrifo, demasiado extensa para formar parte de una antología.
Por mi parte, me había puesto a escribir el primer borrador de Leonís, una novela corta ambientada en un valle del interior de Umbría. Finalmente completé un texto... que era una mierda. Porque había intentado meter en ciento y pico páginas una historia que por lo menos necesitaba el doble de extensión.
Para entonces, el “grupo de Umbría” ya se había disgregado, así que guardé los borradores y me olvidé del asunto. Elia publicó sus dos historias por su cuenta y todo acabó. ¿O no? En 2004 se creó el Premio Minotauro de novela fantástica (o cf, o terror). Tres años después decidí presentarme. Para ello, tomé el fallido borrador de Leonís y lo reescribí por completo, ampliándolo hasta su actual longitud de unas 300 páginas. Lo presenté… y ni siquiera quedó entre las obras finalistas. Poco después, el por aquel entonces Director Editorial de Minotauro, Francisco García Lorenzana, me invitó a comer. Me dijo que la exclusión de Leonís del premio no tenía nada que ver con su calidad, sino con el hecho de que su tema central era demasiado escabroso. Luego me invitó a participar en la siguiente edición del premio, propuesta que rechacé amablemente. No tenía ni tengo ningún interés en participar en un premio que practica la censura.
Reconozco que me cabreé. Estaba hasta las pelotas de esa novela, así que ni siquiera intenté publicarla. La guardé en un cajón y me olvidé de ella. Hasta que, dos años más tarde, hablé con Reina Duarte. Reina es la Directora de Publicaciones Generales de EDEBÉ. También es mi “descubridora” en el mundo de la literatura juvenil y una mujer trabajadora, inteligente y encantadora. Además, me soporta, lo que a veces puede resultar muy difícil. Pues bien, hablando con ella me comentó que su editorial estaba lanzando poco a poco libros dirigidos al público general. Yo le hablé de Leonís, ella quiso leerlo, se lo mandé y Reina me ofreció publicarlo.
Pero dudé. Yo estaba pasando por un mal momento personal y no tenía ganas de nada. Dos años después, dejado atrás el bache que me mantuvo inactivo, volvimos a hablar del tema y acepté publicar la novela en su editorial. Pero con una condición: yo me ocuparía de supervisar la edición con absoluta libertad y autonomía, siempre que no sobrepasase los costes previstos. Reina aceptó.
Entonces me puse en contacto con Miguel de Unamuno, bisnieto del escritor y un magnífico diseñador e ilustrador. Pero de lo que vino después hablaremos en el siguiente post. Ahora, de momento, fijaos en la ilustración de arriba. Es una de las que Miguel ha creado para Leonís. ¿A que es bonita?
lunes, febrero 21
viernes, febrero 18
Pensamientos de un parásito privilegiado (y II)
(Proviene de la anterior entrada)
Privilegio: Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Parásito: Persona que vive a costa ajena.
Desde muy pequeño se me daba bien escribir, redactar. No creo que fuese un don, ni una cuestión genética; crecí en un hogar más o menos culto, rodeado de adultos y de libros, y con un padre escritor profesional. El caldo de cultivo perfecto para desarrollar cierta habilidad para la escritura. No recuerdo exactamente cuándo empecé a escribir con alguna constancia; debía de tener trece o catorce años, supongo. Publiqué mi primer relato a los quince y comencé a colaborar en La Codorniz a los diecisiete. Durante un corto periodo de tiempo, a los diecinueve, elaboré guiones para la SER. Nada de eso me proporcionó excesivos ingresos.
Mis padres murieron siendo yo muy joven. Estudié periodismo y pude mantenerme gracias a los derechos generados por la obra de mi padre. Pero eso sólo duró unos años. Durante un tiempo fui pobre como una rata; tanto que tenía que gorronear a mis amigos para poder comer. Nunca dejé de escribir, de practicar. Pero textos cortos; cuentos, artículos, ensayos breves... A los veinte o veintiuno probé suerte con la novela. El texto falleció de muerte natural tras quince patéticas páginas. Comencé a colaborar con algunas revistas y seguí probando suerte con la novela. Y acumulando fracaso tras fracaso hasta llenar la papelera de textos fallidos. Cuando cumplí los veintiséis tiré la toalla. Sabía redactar, pero no narrar. Ajo y agua. Además, para colmo, no me gustaba el periodismo. Momento ideal para darle un vuelco a mi vida.
Hice la mili (porque me obligaron, no porque quisiera) y luego entré en el mundo de la publicidad, donde trabajé durante una década. Y a lo largo de ese tiempo no escribí ni una sola línea de ficción. Estaba desengañado, me consideraba un fracasado en ese terreno. Sin embargo, nunca dejé de imaginar historias, de elaborar personajes argumentos; lo hacía en mi cabeza, por pura diversión, para pasar el rato durante los tiempos muertos. Pero no escribí nada durante diez largos años.
Por desgracia, llegó un momento en que no sólo me había hartado de la publicidad, sino que además estaba a punto de volverme loco. Lo dejé. Tenía suficiente dinero en el banco para aguantar un par de años. Hice trabajos free lance, impartí clases de creatividad publicitaria. Entre tanto, comencé a tantear el mundo de la TV, escribí algunos guiones, participé en algunos proyectos que no llegaron a buen puerto. Algunas de las ofertas que me hicieron eran, en el mejor de los casos, deprimentes. La verdad es que, por aquel entonces, el mundo de la TV se me antojó aún peor que el de la publicidad y mucho menos profesional. Pero al principio de ocurrir todo eso, cuando acababa de dejar mi trabajo, hice algo: me propuse aprender a narrar y a ello dediqué toda una primavera y parte de un verano (el método que empleé está recogido en alguna entrada de este blog, lamento no recordar cuál).
Para poner a prueba y practicar lo que había aprendido, comencé a escribir relatos y novelas cortas, y elegí el género por el que más cariño sentía y con el que más familiarizado estaba: la fantasía y la ciencia ficción. Gané varios premios y publiqué mis tres primeros libros. Nada de eso me dio suficiente dinero para vivir; ni siquiera para malvivir. Pero me dio experiencia y cierto grado de sabiduría. Un día vi en el periódico la convocatoria de un premio de literatura juvenil. Estaba económicamente bien dotado, de modo que decidí probar fortuna. Escribí una novela, mi primera novela larga; ni siquiera entró a concurso porque excedía la longitud fijada por las reglas. Pero la editorial la contrató. Al año siguiente volví a presentarme y gané. Además, esa novela acabó convirtiéndose en un pequeño best seller. Luego, he ganado otros seis premios de literatura juvenil (juro por lo más sagrado que ninguno estaba amañado). He escrito quince novelas juveniles; ninguna ha sido un fracaso y tres o cuatro son long sellers, es decir: éxitos de venta de larga duración en el tiempo. De hecho, todas siguen editadas y en activo.
Gracias a ello por fin conseguí lo que me había propuesto: poder vivir razonablemente bien de la escritura. Pero cuánto esfuerzo invertido, cuántas páginas tiradas a la basura, cuántos momentos de depresión y desesperanza, cuántos errores, cuántas dudas, cuántas lágrimas... Sin el apoyo incondicional de Pepa, mi mujer, jamás lo habría conseguido. Pero ya está, ¿no? Has llegado adonde querías y ahora el resto del camino es sencillo y placentero, ¿verdad? Tengo la enorme fortuna de trabajar en algo que me gusta, eso es innegable. Además, no tengo jefe. Y puedo trabajar cuando me venga en gana. Y puedo escribir lo que me salga de las napias.
Pero hay algunos problemas. Para mí, imaginar historias y personajes es una diversión, pero escribir no. Escribir es trabajoso y muchas veces desesperante, no me lo paso nada bien escribiendo. Peor es picar en una mina, por supuesto; pero la escritura requiere grandes dosis de paciencia y perseverancia, es una lata. Además, es una labor tremendamente solitaria. Me encanta haber escrito, lo reconozco; pero odio escribir. Para mí es puro trabajo. Ahora bien, soy mi propio jefe sí; y juro que jamás he tenido un jefe tan tocapelotas como yo mismo. Como sé que la escritura requiere constancia, me impongo horarios de oficina siniestra: de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:30, de lunes a viernes. También me obligo a un mínimo número de páginas diario. Y puedo escribir lo que quiera, sí, pero sabiendo que, según lo que quiera escribir, me arriesgo a un fracaso de ventas y a una lamentable pérdida de esfuerzo y tiempo.
Mis dos últimos libros, los dedicados a Carmen Hidalgo, no han tenido el éxito esperado. He ganado muy poco con ellos; desde luego nada que compense el año y medio o así que me llevó escribirlos. Me jode, porque me gustan esos libros y ese personaje, pero en fin, son gajes del oficio. Eso forma parte del juego. Tengo varias novelas empezadas que nunca acabaré y una larguísima novela escrita que me he comido con patatas porque yo mismo decidí que no era lo suficientemente buena. Nadie me paga un céntimo por esos fracasos; corren por mi cuenta. Al menos, aprendo de ellos. O eso creo. No tengo sueldo fijo; si mis libros gustan y se venden, gano dinero. Un diez por ciento sobre el precio de venta sin IVA. Si no se venden sólo gano el anticipo, que nunca es demasiado. Afortunadamente, la mayor parte de mis libros se vende muy bien. Pero eso puede dejar de ocurrir en cualquier momento. No hay ninguna corporación que me apoye, ningún colegio, nada. Soy un artesano sin gremio, un caminante solitario.
Entendedme, no me quejo. He sido yo quien decidió arriesgarse, nadie me obligó. Además, me ha ido bien. Pero, por favor, decidme: ¿dónde demonios intervienen en todo esto los privilegios? ¿En qué sentido se me pude considerar un parásito? Nunca me han regalado nada. Jamás he solicitado ni recibido subvención estatal alguna. Ni siquiera pertenezco a CEDRO y no cobro, por tanto, mi porción del canon; no quiero, no me parece justo. Todo depende de mí, de mis lectores y de la suerte. El camino recorrido ha sido incierto, trabajoso y muchas veces abrupto. ¿Privilegiado yo? Vamos, no me jodas.
Y mi caso, lo que os acabo de exponer, no es una excepción. Todos los artistas que he conocido, sean escritores, pintores, músicos, cineastas, escultores, fotógrafos o actores, todos sin excepción han recorrido caminos similares. Todos las han pasado canutas, todos han sudado y vertido lágrimas, todos han trabajado como burros, todos han caído mil veces y mil veces se han vuelto a levantar. No, el arte no es una profesión sencilla. En la meta caben pocos, así que la mayoría se queda en el camino. Algunos injustamente. El arte es una profesión cruel. ¿Privilegiados los artistas? Puede que alguno haya, no lo dudo; sobre todo los que están a sueldo de una u otra ideología. Pero más privilegiados me parecen esos funcionarios que se tocan los huevos a costa del erario público, o esos ejecutivos que pueden cagarla una y otra vez impunemente (véase la actual crisis de los cojones), o esos políticos que practican el “tú ponme donde haya pasta, que del resto me ocuparé yo”, o quienes se aprovechan del trabajo ajeno para pescar con la Red. Esos sí que son privilegiados. Bueno, y también los hijos de los millonarios, los traficantes de armas y los diseñadores de ropa interior femenina.
¿Privilegiados los profesionales del arte? No; sencillamente son, somos, el eslabón más débil de la cadena.
Pensamientos de un parásito privilegiado (I)
Últimamente parece haberse puesto de moda, por parte de algunos sectores, jugar al pim pam pum con los “artistas”, especialmente con los cineastas, los músicos y los escritores. Cabría pensar que los ataques provienen de la derecha, pues el mundo de la cultura nunca ha sido complaciente con ella, pero no es así. Es decir, también provienen de la derecha, por supuesto, pero en realidad se trata de una actitud políticamente transversal, una actitud que tiene más que ver con la psicología que con la ideología.
La idea subyacente en esos ataques es que el “artista” es un privilegiado, una especie de niño mimado por la sociedad que goza de una serie de prerrogativas que no se merece, un parásito. Aclararé en este punto que empleo el término “artista” en su sentido más amplio; es decir, refiriéndome a todo aquel que, bien o mal, practique alguna de las artes. En ese sentido, y probablemente en ninguno más, yo también soy un “artista”. Así que a partir de ahora suprimiré las comillas y me referiré, sobre todo, al mundo de la escritura.
Una de las principales dianas de esa difusa campaña contra el artista es el concepto de “propiedad intelectual”. Entre los argumentos que se barajan para cuestionarlo hay dos que suelen repetirse, así que vamos a examinarlos con un poco de atención.
1. El creador, el artista, nunca parte de cero. Se apoya en una larga tradición de artistas anteriores sin los cuales no hubiera podido producir su obra. Por tanto, un producto creativo siempre es deudor de la obra de otros y, en consecuencia, la supuesta propiedad intelectual es relativa y cuestionable. En el caso de los escritores, además, para realizar su trabajo deben recurrir a ese artefacto mental previo (y común) que es el lenguaje.
En efecto, si entendemos “crear” en el bíblico sentido de “sacar algo de la nada”, estoy en condiciones de afirmar que nadie, jamás en la historia de la humanidad, ha creado nada. Ahora bien, si queremos ser consecuentes con ese criterio apliquémoslo democráticamente a todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo a las patentes. No hay labor más dependiente de la experiencia previa que la del científico y el ingeniero. Por tanto, cuestionemos su derecho a percibir algo por lo que inventen, puesto que en realidad no han “creado” nada, ya que se han basado en la labor previa de otros científicos e ingenieros. De hecho, y llevando el argumento a sus últimas consecuencias, ninguno de vosotros, trabajéis en lo que trabajéis, habéis partido de cero. Vuestras habilidades laborales son deudoras de las experiencias de otras personas; hacéis lo que os han enseñado y habéis aprendido a hacer, y con frecuencia repetís lo que antes hicieron otros. Por tanto, vuestro derecho a percibir algo por ese trabajo está en cuestión.
Wittgenstein sostenía que los problemas filosóficos son en realidad problemas del lenguaje. Eso sucede aquí con el término “crear”. Porque un artista no es aquel que extrae algo de la nada (qué absurdo), sino el que reordena elementos preexistentes dándoles una nueva forma, original y personal. Lo que da valor a la obra de un artista, entre otras cosas, pero sobre todo, no es la imposible capacidad de forjar un género nuevo y revolucionario con cada una de sus obras, sino el sello personal e intransferible que imprime a esas obras. El argumento de que el lenguaje, al ser común, resta autoría (y por tanto derechos) al escritor resulta divertidamente falaz. ¿Le negaríamos a un escultor la autoría sobre su obra porque no ha creado la piedra con que está hecha? Pues el lenguaje es la piedra del escritor. La propiedad intelectual, por tanto, no proviene de la materia prima que emplea el creador, sino del nuevo orden que el creador genera y del sello personal, único e intransferible que le imprime.
Shakespeare no inventó las historias de traición y venganza; de hecho, ni siquiera inventó la historia de Hamlet, que procede de la leyenda de Amleth, recogida en el Sax Grammaticus, una historia de Dinamarca escrita en el siglo XII. Posteriormente, en el siglo XVI, François de Belleforest y Thomas Kyd escribieron sendas versiones de la leyenda. Es más, en la escritura de Hamlet, el viejo Will transcribió literalmente párrafos enteros de otros autores (costumbre muy usual en los tiempos en que no existía propiedad intelectual).
No obstante, la “reordenación”, la nueva forma que Shakespeare le dio a esos elementos preexistentes convirtió una anodina leyenda medieval en una obra inmortal y universal, algo que no consiguieron ni Belleforest ni Kyd. Es en ese sello personal, en esa forma única y particular de modelar una historia, donde reside en última instancia la autoría y el derecho a la propiedad intelectual. Y, ojo, esto se aplica no sólo a las obras maestras, sino también a los productos más deleznables. Incluso Dan Brown posee un sello propio, una forma única de encarar la creación literaria. Espantosa, sí; pero eso es otra cuestión.
Así que, por favor, dejemos de lado la Biblia y empleemos el término “artista” y “creador” en su justo significado. Los artistas no pueden sacar conejos de una chistera donde no hay conejos, no son dioses. Ni siquiera los editores lo son.
2. El derecho a la propiedad intelectual es algo nuevo, con no mas de doscientos años de historia. Las circunstancias que lo hicieron posible pueden cambiar y revertir la situación a los tiempos en que el creador carecía del menor control sobre su obra. En tal caso, habrá que aguantarse y, en la medida de lo posible, adaptarse. Las cosas cambian.
El concepto de propiedad intelectual es, en efecto, relativamente nuevo; como lo es nuestro concepto actual de “arte”, por cierto. Pero más nuevo aún es, por ejemplo, el derecho de las mujeres a votar. Podría ser que las circunstancias cambiasen y las mujeres perdieran ese derecho, en cuyo caso les diríamos: aguantaos, los tiempos cambian, son cosas que pasan; intentad convencer a vuestros maridos de que voten lo que vosotras queréis. Sí, podríamos decirle eso, pero no sería justo. Porque votar no es un “privilegio”, sino un derecho inalienable. Como lo es el derecho del trabajador a recibir una compensación por su esfuerzo.
Las leyes de propiedad intelectual fueron un avance de la sociedad para proteger los derechos de una clase de trabajadores, los pertenecientes al gremio del arte, que hasta entonces habían estado indefensos. Un avance en materia de justicia, no una arbitraria cesión de privilegios.
Pero estoy refiriéndome al artista como trabajador. ¿Lo es? A fin de cuentas, mucha gente practica alguna actividad artística por hobby; es decir, por placer y, como todos sabemos, un verdadero trabajo no puede ser placentero. Si te pagan por lo que haces debes sufrir haciéndolo. Además, al artista se le supone una vocación tan grande que, aunque no ganase ni un céntimo con su obra, seguiría adelante con ella, pues está predestinado a una misión sagrada situada muy por encima de lo material, como un héroe, como un santo, como un mártir. Es más, cuando un artista obtiene rendimientos económicos está envileciendo su obra, pues el arte debe ser puro, espiritual y filantrópico.
Muchas personas practican algún deporte por hobby, por placer, pero lo que hacen no tiene nada que ver ni en exigencia, ni en esfuerzo, ni en dedicación a la actividad de un deportista profesional. Mucha gente se dedica a la jardinería o a la horticultura como hobby, pues esa práctica les proporciona una diversión que, reconozcámoslo, el verdadero agricultor dista mucho de experimentar. Mucha gente toca un instrumento, o escribe, o pinta, porque hacerlo le divierte, pero practicar esas actividades de forma profesional requiere por lo general mucha más exigencia, esfuerzo y dedicación.
Con eso no quiero decir que del mundo de los aficionados no puedan surgir artistas de fuste (de hecho, todos los artistas surgen del mundo de los aficionados). Lo que pretendo señalar es que hay diferencias sustanciales entre practicar un arte por afición y practicarlo por profesión.
Pero de la forma de vida de los parásitos privilegiados hablaremos en la siguiente entrada de esta apasionante serie.
viernes, febrero 11
Leyendas urbanas
Hoy he recibido un e-mail, supuestamente enviado por el presidente de la Asociación de Comerciantes de Aravaca (el pueblo-barrio donde vivo), que reproduce un supuesto comunicado de la Asesora del Concejal Presidente de Aravaca-Moncloa. El motivo del mensaje es advertir de lo siguiente:
“Si Ud. conduce de noche y ve un vehículo que no traiga las luces encendidas ¡NO LE HAGA CAMBIO DE LUCES PARA AVISARLE QUE LAS SUYAS ESTÁN APAGADAS! Esto es un "JUEGO DE INICIACIÓN" de una Pandilla que se hace llamar 'SANGRE' (banda latina-rumana). El juego consiste en lo siguiente: El nuevo aspirante a ser miembro de esta Pandilla, tiene que conducir su vehículo con las luces apagadas y el primer vehículo que le haga cambio de luces para avisarle que tienen las luces apagadas se convierte en "su objetivo". El próximo paso es dar la vuelta y perseguir al vehículo que le hizo el cambio de luces para avisarle que las suyas estaban apagadas, y AGREDIR, SACAR DE LA CARRETERA INCLUSO MATAR A TODOS LOS OCUPANTES SI HAY RESISTENCIA, para poder ser aceptados en la Pandilla (...)”.
El mensaje apesta a pufo, sobre todo por el uso enfático de las mayúsculas y por lo absurdo de notificar algo tan grave de ese modo, así que investigué un poco en Internet y descubrí que, en efecto, se trata de una vieja leyenda urbana. Al parecer, la historia surgió en Estados Unidos hará unos 25 años; incluso aparece en una película del 98, Urban Legend. Luego saltó a Latinoamérica y hace unos siete u ocho años llegó a España. Así que ni rituales de iniciación, ni pandilleros psicópatas, ni na de na.
Es curioso eso de las leyendas urbanas. Creo que la primera que oí, siendo un chaval, fue todo un clásico: la chica de la curva. Luego llegaron muchas otras, pero todas tenían rasgos en común. En primer lugar, quienes las cuentan aseguran que son ciertas. En segundo lugar, a quien la cuenta siempre se la contó un amigo del protagonista de la historia. Es decir, es un relato diferido, pero no demasiado, para mayor verosimilitud. En tercer lugar, suelen tratar sobre sucesos macabros y sorprendentes (por ejemplo, el cadáver de un buceador que aparece encima de un pino en medio de un incendio forestal). Otra constante es que, desde siempre, esas historias han viajado a toda velocidad, saltando de un continente a otro y adaptándose a cada entorno cultural. En ese sentido se parecen mucho a los chistes, sólo que estos no pretenden narrar hechos reales.
Si nos paramos a pensarlo, se trata de literatura oral. La literatura surgió cuando grupos de gañanes prehistóricos se reunían en torno a una hoguera para contar emocionantes historias de caza y de guerra, pretendidamente reales, pero tan maquilladas de fantasía que acababan siendo pura ficción. De hecho, la literatura occidental suele narrarse en pasado, cuando lo lógico sería en presente (pues los hechos acontecen conforme se lee); esto se debe a que, en un principio, las historias que se contaban pretendían ser auténticas, y por tanto pertenecientes al pasado.
En realidad, a lo que más se parecen las leyendas urbanas es a los cuentos tradicionales. Estos se narraban oralmente de generación en generación (saltando de continente a continente), solían ser muy macabros y siempre contenían alguna enseñanza sobre los peligros de la vida. Por ejemplo, todos hemos oído la historia de la pareja que tiene un bebé y contrata a una sirvienta para que lo cuide mientras ellos trabajan. La sirvienta adora al bebé y siempre está diciendo “Pero que niño más rico; es para comérselo”. Una noche, la pareja regresa a casa y se encuentra al bebé asado en el horno y a la sirvienta comiéndose un muslito. ¿No os recuerda eso a la bruja de Hansel y Gretel? Sustituyamos el bosque por la ciudad; los lobos son, por ejemplo, los tremebundos pandilleros latino-rumanos de Sangre, la santa compaña es la chica de la curva y el ogro cualquier psicópata que pulule por ahí.
Muchos cuentos advierten de forma simbólica acerca de los peligros del sexo. Caperucita roja le dice a las niñas que tengan cuidado con los hombres (los lobos), pues si se fían de los desconocidos pueden acabar mirando a Cuenca. La gota de sangre que brota del dedo de la Bella durmiente cuando se pincha con la aguja de la rueca es una metáfora de la sangre menstrual (que trae una maldición). Pues bien, ¿qué me decís del tipo que se va a Río de Janeiro, se liga a una mulata, se tira toda la noche follando en el hotel y a la mañana siguiente, cuando se despierta, ve que está solo y encuentra en el espejo del baño un texto pintado con rouge: “Bienvenido al club del sida”? O esa otra historia del tío que se va a un país del este, liga con una tía buenísima, se la lleva al hotel, toman unas copas... y el pobre hombre se despierta al cabo de unas horas metido en una bañera llena de hielo, con una cicatriz en un costado y sin un riñón. El sexo es peligroso, niños y niñas; cuidadito con lo que hacéis.
En cualquier caso, las leyendas urbanas exceden el campo de acción de los cuentos y pueden acabar por convertirse en mitología, como ocurre con las historias de abducidos por los OVNIS. Y ahora, con el advenimiento de Internet, la cosa va más lejos todavía. Porque de repente la literatura oral de las leyendas urbanas se ha convertido en literatura escrita, como prueba el e-mail de los pandilleros. Horrible literatura escrita, es cierto; espantosa, torpe e ingenua. Pero ahí está, multiplicándose y pululando por los electrónicos corredores de la Red.
Se da la casualidad de que, mientras escribía esta entrada, mi hermano, Big Brother, me ha reenviado (en cachondeo) otro e-mail que había recibido. Dice así:
“VICERRECTORADO Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Camino del Pozuelo s/n, 16071 Cuenca.
Investigadores de la Universidad de Princeton han descubierto algo aterrador. Durante varios meses estuvieron alimentando a dos grupos de ratones, un grupo con comida guardada en una nevera, y al otro con comida guardada en una nevera pero con varios imanes decorativos pegados en su puerta. El objeto del estudio era ver cómo afectaban las radiaciones electromagnéticas de los imanes en los alimentos. Sorprendentemente y tras rigurosos estudios clínicos, constataron que el grupo de ratones que consumieron la comida irradiada por los imanes tenía un 87% más de probabilidades de contraer cáncer que del otro grupo. Los imanes adheridos a cualquier aparato (electrodoméstico) conectado a la corriente eléctrica aumenta el consumo ?gasto- eléctrico de dicho aparato, por aumentar la fuerza electromagnética del campo eléctrico de dicho aparato. PASAD ESTA INFORMACION A TODOS LOS QUE CONOZCAIS POR FAVOR. Todos tenemos algún imán en la nevera, como elemento decorativo, sin que hasta ahora se sospechara que fueran perjudiciales. PERO SON LETALES. Es peligroso jugar con las fuerzas de la naturaleza y con las energías. Si tenéis algún imán, quitadlo rápidamente y ponedlo lejos de cualquier alimento. Inexplicablemente el Gobierno no ha dado ningún mensaje de aviso, pero gracias a Internet y la buena voluntad de todos, podemos ayudarnos mutuamente. Gracias”.
Una chorrada de tomo y lomo, desde luego. Parece una leyenda urbana (fijaos en las mayúsculas), pero en realidad no lo es. En el fondo, las leyendas urbanas son inofensivas; una muestra del folclore contemporáneo. Buscan, sobre todo, la diversión; son anécdotas destinadas a amenizar las veladas. Pero la estupidez de los imanes es otra cosa muy distinta: es pura y dura desinformación. Una bobada en este caso, es cierto; pero en muchos otros casos esa desinformación puede ser peligrosa.
El problema es que ahora, con Internet, las leyendas urbanas y las falsas informaciones no sólo se transmiten con inusitada rapidez, sino que conviven en el mismo entorno con las informaciones verídicas. ¿Cómo diferenciar lo uno de lo otro? ¿Por las mayúsculas? Vale, reconozco que encontré en la propia Red textos que demostraban la falsedad de la historia de los pandilleros latino-rumanos, pero mientras buscaba encontré también otros muchos textos que juraban y perjuraban su autenticidad.
Y es que en Internet las verdades viajan a la velocidad de la luz. Pero las mentiras también.
“Si Ud. conduce de noche y ve un vehículo que no traiga las luces encendidas ¡NO LE HAGA CAMBIO DE LUCES PARA AVISARLE QUE LAS SUYAS ESTÁN APAGADAS! Esto es un "JUEGO DE INICIACIÓN" de una Pandilla que se hace llamar 'SANGRE' (banda latina-rumana). El juego consiste en lo siguiente: El nuevo aspirante a ser miembro de esta Pandilla, tiene que conducir su vehículo con las luces apagadas y el primer vehículo que le haga cambio de luces para avisarle que tienen las luces apagadas se convierte en "su objetivo". El próximo paso es dar la vuelta y perseguir al vehículo que le hizo el cambio de luces para avisarle que las suyas estaban apagadas, y AGREDIR, SACAR DE LA CARRETERA INCLUSO MATAR A TODOS LOS OCUPANTES SI HAY RESISTENCIA, para poder ser aceptados en la Pandilla (...)”.
El mensaje apesta a pufo, sobre todo por el uso enfático de las mayúsculas y por lo absurdo de notificar algo tan grave de ese modo, así que investigué un poco en Internet y descubrí que, en efecto, se trata de una vieja leyenda urbana. Al parecer, la historia surgió en Estados Unidos hará unos 25 años; incluso aparece en una película del 98, Urban Legend. Luego saltó a Latinoamérica y hace unos siete u ocho años llegó a España. Así que ni rituales de iniciación, ni pandilleros psicópatas, ni na de na.
Es curioso eso de las leyendas urbanas. Creo que la primera que oí, siendo un chaval, fue todo un clásico: la chica de la curva. Luego llegaron muchas otras, pero todas tenían rasgos en común. En primer lugar, quienes las cuentan aseguran que son ciertas. En segundo lugar, a quien la cuenta siempre se la contó un amigo del protagonista de la historia. Es decir, es un relato diferido, pero no demasiado, para mayor verosimilitud. En tercer lugar, suelen tratar sobre sucesos macabros y sorprendentes (por ejemplo, el cadáver de un buceador que aparece encima de un pino en medio de un incendio forestal). Otra constante es que, desde siempre, esas historias han viajado a toda velocidad, saltando de un continente a otro y adaptándose a cada entorno cultural. En ese sentido se parecen mucho a los chistes, sólo que estos no pretenden narrar hechos reales.
Si nos paramos a pensarlo, se trata de literatura oral. La literatura surgió cuando grupos de gañanes prehistóricos se reunían en torno a una hoguera para contar emocionantes historias de caza y de guerra, pretendidamente reales, pero tan maquilladas de fantasía que acababan siendo pura ficción. De hecho, la literatura occidental suele narrarse en pasado, cuando lo lógico sería en presente (pues los hechos acontecen conforme se lee); esto se debe a que, en un principio, las historias que se contaban pretendían ser auténticas, y por tanto pertenecientes al pasado.
En realidad, a lo que más se parecen las leyendas urbanas es a los cuentos tradicionales. Estos se narraban oralmente de generación en generación (saltando de continente a continente), solían ser muy macabros y siempre contenían alguna enseñanza sobre los peligros de la vida. Por ejemplo, todos hemos oído la historia de la pareja que tiene un bebé y contrata a una sirvienta para que lo cuide mientras ellos trabajan. La sirvienta adora al bebé y siempre está diciendo “Pero que niño más rico; es para comérselo”. Una noche, la pareja regresa a casa y se encuentra al bebé asado en el horno y a la sirvienta comiéndose un muslito. ¿No os recuerda eso a la bruja de Hansel y Gretel? Sustituyamos el bosque por la ciudad; los lobos son, por ejemplo, los tremebundos pandilleros latino-rumanos de Sangre, la santa compaña es la chica de la curva y el ogro cualquier psicópata que pulule por ahí.
Muchos cuentos advierten de forma simbólica acerca de los peligros del sexo. Caperucita roja le dice a las niñas que tengan cuidado con los hombres (los lobos), pues si se fían de los desconocidos pueden acabar mirando a Cuenca. La gota de sangre que brota del dedo de la Bella durmiente cuando se pincha con la aguja de la rueca es una metáfora de la sangre menstrual (que trae una maldición). Pues bien, ¿qué me decís del tipo que se va a Río de Janeiro, se liga a una mulata, se tira toda la noche follando en el hotel y a la mañana siguiente, cuando se despierta, ve que está solo y encuentra en el espejo del baño un texto pintado con rouge: “Bienvenido al club del sida”? O esa otra historia del tío que se va a un país del este, liga con una tía buenísima, se la lleva al hotel, toman unas copas... y el pobre hombre se despierta al cabo de unas horas metido en una bañera llena de hielo, con una cicatriz en un costado y sin un riñón. El sexo es peligroso, niños y niñas; cuidadito con lo que hacéis.
En cualquier caso, las leyendas urbanas exceden el campo de acción de los cuentos y pueden acabar por convertirse en mitología, como ocurre con las historias de abducidos por los OVNIS. Y ahora, con el advenimiento de Internet, la cosa va más lejos todavía. Porque de repente la literatura oral de las leyendas urbanas se ha convertido en literatura escrita, como prueba el e-mail de los pandilleros. Horrible literatura escrita, es cierto; espantosa, torpe e ingenua. Pero ahí está, multiplicándose y pululando por los electrónicos corredores de la Red.
Se da la casualidad de que, mientras escribía esta entrada, mi hermano, Big Brother, me ha reenviado (en cachondeo) otro e-mail que había recibido. Dice así:
“VICERRECTORADO Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Camino del Pozuelo s/n, 16071 Cuenca.
Investigadores de la Universidad de Princeton han descubierto algo aterrador. Durante varios meses estuvieron alimentando a dos grupos de ratones, un grupo con comida guardada en una nevera, y al otro con comida guardada en una nevera pero con varios imanes decorativos pegados en su puerta. El objeto del estudio era ver cómo afectaban las radiaciones electromagnéticas de los imanes en los alimentos. Sorprendentemente y tras rigurosos estudios clínicos, constataron que el grupo de ratones que consumieron la comida irradiada por los imanes tenía un 87% más de probabilidades de contraer cáncer que del otro grupo. Los imanes adheridos a cualquier aparato (electrodoméstico) conectado a la corriente eléctrica aumenta el consumo ?gasto- eléctrico de dicho aparato, por aumentar la fuerza electromagnética del campo eléctrico de dicho aparato. PASAD ESTA INFORMACION A TODOS LOS QUE CONOZCAIS POR FAVOR. Todos tenemos algún imán en la nevera, como elemento decorativo, sin que hasta ahora se sospechara que fueran perjudiciales. PERO SON LETALES. Es peligroso jugar con las fuerzas de la naturaleza y con las energías. Si tenéis algún imán, quitadlo rápidamente y ponedlo lejos de cualquier alimento. Inexplicablemente el Gobierno no ha dado ningún mensaje de aviso, pero gracias a Internet y la buena voluntad de todos, podemos ayudarnos mutuamente. Gracias”.
Una chorrada de tomo y lomo, desde luego. Parece una leyenda urbana (fijaos en las mayúsculas), pero en realidad no lo es. En el fondo, las leyendas urbanas son inofensivas; una muestra del folclore contemporáneo. Buscan, sobre todo, la diversión; son anécdotas destinadas a amenizar las veladas. Pero la estupidez de los imanes es otra cosa muy distinta: es pura y dura desinformación. Una bobada en este caso, es cierto; pero en muchos otros casos esa desinformación puede ser peligrosa.
El problema es que ahora, con Internet, las leyendas urbanas y las falsas informaciones no sólo se transmiten con inusitada rapidez, sino que conviven en el mismo entorno con las informaciones verídicas. ¿Cómo diferenciar lo uno de lo otro? ¿Por las mayúsculas? Vale, reconozco que encontré en la propia Red textos que demostraban la falsedad de la historia de los pandilleros latino-rumanos, pero mientras buscaba encontré también otros muchos textos que juraban y perjuraban su autenticidad.
Y es que en Internet las verdades viajan a la velocidad de la luz. Pero las mentiras también.
martes, febrero 1
¿Yo?
Como sabéis –y si no lo sabéis os lo cuento-, mi gran propósito para el nuevo año es comprar menos libros. Una especie de dieta, vamos, sólo que en vez de calorías lo que reduzco son páginas. ¿Por qué lo hago? Porque mis librerías padecen sobrepeso. ¿Cómo lo hago? Reduciendo mis adquisiciones bibliopáticas a dos libros al mes. Bien, supongo que os preguntaréis qué tal anda la cosa y, como sé que tal incertidumbre os roba horas de sueño, procedo a relataros mis avances por el sendero de la continencia.
Han transcurrido treinta días desde el comienzo de mi dieta. Resultados del mes de enero: desastre total. Siendo justos, parte de la culpa de este fracaso la tiene mi hijo Pablo. Supongo que esto es un indicio de que mi mal es genético, porque Pablo, que ahora tiene veinte primaveras, va camino de ser tan bibliópata como yo o más. El caso es que mi hijo averiguó que había en Madrid una librería relativamente nueva llamada Lé e insistió en que fuera con él para conocerla. Aprovecho para señalar que quería que le acompañase no porque me adore, sino porque corro con todos los gastos. Bien, fuimos allí un sábado por la tarde y... ¿qué pasa si llevas a un alcohólico a una licorería?
Pues sucedió lo inevitable. ¿Cómo resistirse a la Historia y filosofía de la ciencia, de Hull y a un texto titulado 13 cosas que no tienen sentido (Brooks)? Los compré. Estábamos a 8 de enero y ya había completado el cupo del mes. Pero me armé de estoica determinación y juré que me mantendría apartado de las librerías. Entonces sobrevino la desgracia. Me enteré de que acababa de publicarse Los gondoleros silenciosos, de William Goldman bajo el seudónimo de S. Morgenstern. ¿Lo entendéis? El mismo escritor que, bajo el mismo seudónimo, escribió ese libro absolutamente delicioso que es La princesa prometida. Convendréis conmigo que se trataba de una rara oportunidad que no podía dejar pasar. Además, es un libro cortito, de poco más de 150 páginas, un suculento tentempié que apenas ocuparía lugar en mis estantes.
Fui a comprarlo a la librería de El Corte Inglés, donde las novedades se exhiben en varias mesas situadas en línea. Si el título en cuestión hubiera estado al principio, lo habría comprado y, hala, a casita. Pero no, el cruel destino quiso que el libro de Goldman estuviese en la última mesa. Así que, mientras lo buscaba, encontré dos inesperados tesoros. La última novela de Jonathan Lethem, Chronic City, y la última novela de Pablo De Santis, Los anticuarios. Como decía el viejo Will, “Si nos pincháis, ¿acaso no sangramos? Si nos hacéis cosquillas, ¿acaso no reímos?”. Joder, sólo soy humano; ¿cómo voy a resistirme a tamañas tentaciones? Los compré, por supuesto; ¿qué otra cosa podía hacer? Y así, en un plis plas, me encontré con cinco libros adquiridos en enero y mi dieta a hacer puñetas.
Una historia triste, amigos míos, pero al menos servirá de ejemplo para que las nuevas generaciones conozcan las debilidades humanas y se mantengan alejadas del nefasto vicio de la palabra escrita. Vale, pero no es exactamente de esto de lo que quería hablar. Por cierto, ¿no estáis hartos de que casi todas mis entradas comiencen dando largos rodeos? Es como una manía, vaya lata que os doy...
En fin, al menos leí rápidamente uno de los libros que compré, 13 cosas que no tienen sentido, de Michael Brooks, un doctor en física cuántica. Trata, como dice su subtítulo, sobre “los misterios científicos más intrigantes de nuestro tiempo”, y uno de esos 13 misterios es el libre albedrío.
Todos pensamos que existe el libre albedrío, que la mente consciente controla nuestra vida. De hecho, tal creencia es el cimiento de la ética y la ley. Somos responsables de nuestros actos, ¿no? Pues puede que no, puede que el libre albedrío no sea más que ilusión, un espejismo. Creo que ya hemos hablado aquí de esto, pero después de cinco años de Babel resulta natural que me repita un poco.
Veréis, hace unos treinta años se descubrió que, al menos un segundo antes de realizar cualquier acción voluntaria (mover un dedo, por ejemplo), el cerebro produce una señal llamada “potencial de preparación”. Por lo tanto, se daba por hecho que la voluntad consciente debía preceder en más o menos un segundo al acto voluntario. Pero no se había demostrado. A ello se puso el neurólogo Benjamin Libet y, tras una serie de experimentos, descubrió asombrado que el “potencial de preparación” tiene lugar antes de que actue la mente consciente. Es decir: si te pido que en algún momento del próximo minuto muevas el dedo índice de tu mano derecha, una parte de tu mente se preparará para mover el dedo justo antes de que tú decidas mover el dedo. Por tanto, no es tu mente consciente quien decide moverlo, sino una zona mental sobre la que no tienes control. Como dijo otro neurólogo, Haggard: “nuestras intenciones conscientes son subproductos de algo que ya está funcionando”.
Bueno, eso es algo que cualquier escritor sabe. ¿De dónde vienen las ideas? No me refiero a las grandes ideas, a la trama y el argumento (aunque también), sino a las pequeñas ideas que se te ocurren mientras escribes y que de repente aparecen en tu cabeza sin buscarlas, como surgidas de la nada. Está claro que tenemos en el coco un procesador independiente de la consciencia; la cuestión es que, al parecer, ese procesador tiene un control sobre nosotros muy superior al que pensábamos. Es más, puede que tenga el control absoluto.
El psicólogo William James propuso un ejemplo cotidiano: “Sabemos lo que es levantarse de la cama en una mañana gélida, y cómo el mismo principio vital que hay en nuestro interior protesta ante la penosa experiencia... ¿Cómo llegamos a levantarnos en esas circunstancias? La mayor parte de las veces nos levantamos sin que medie ningún forcejeo ni decisión. De pronto, encontramos que nos hemos levantado”. Es decir, hemos actuado sin el menor control consciente (como cuando conducimos un vehículo, por ejemplo).
Bueno, diréis, estoy hablando de actos muy sencillos (mover un dedo, levantarse), pero ¿qué pasa con las grandes decisiones de nuestra vida, como casarnos o comprar un coche? Seguro que de eso se ocupa nuestro precioso consciente. ¿Seguro? La mayor parte de la gente se casa por amor. ¿Es el amor un acto consciente? Permitidme que me carcajee. En cuanto a comprar un coche... Todo aquel que haya trabajado en publicidad sabe que ciertas compras (tan costosas como un coche) son fruto de motivaciones inconscientes que luego intentan ser racionalizadas. Veamos: hay un coche que me gusta por los motivos que sean (porque lo tiene mi vecino, porque es bonito, porque me afecta su publicidad, da igual, lo que sea). Pero me gusta irracionalmente, así que, como es una adquisición muy cara, me informo de todas las alternativas posibles, analizo los pros y los contras, medito profundamente... y acabo comprándome el coche me gustaba desde el principio, aunque sea una decisión absurda. Luego, elaboraré un listado de justificaciones racionales para no sentirme tonto del culo y autoengañarme pensando que tengo control sobre mi vida. Pero no controlo; al menos, no este yo consciente que ahora escribe.
Dándole vueltas al asunto, se me ocurrió una idea para un cuento de ciencia ficción. La humanidad fue invadida por alienígenas hace siglos, pero nunca nos dimos cuenta. Esos alienígenas son inmateriales, seres de energía o algo así, y además son parásitos. Se introducen en los cerebros de las personas y toman el control de ellas, pero sin que la gente se dé cuenta, pues los alienígenas generan en las mentes de sus huéspedes el espejismo del libre albedrío. Son ellos quienes deciden lo que hacemos, pero nos hacen creer que la decisión es nuestra. Seríamos algo así como caballos que ignoran llevar un jinete sobre sus lomos controlando las riendas.
Bueno, os preguntaréis, qué coño tiene todo eso que ver con mi dieta de libros. Pues está claro: si no tenemos auténtico control sobre nosotros mismos, ¿no es absurdo intentar cambiar? De todos los miles de millones de aliens que hay por el mundo, a mí me ha tocado un gilipollas al que le chiflan los libros. ¿Cómo voy a oponerme a un ser de energía obsesionado con el almacenamiento de papel impreso? ¿No sería mejor tirar la toalla, abandonarme y gozar?
No. Jamás. Nunca. Puede que mi mente consciente sea un mero subproducto, puede que el libre albedrío sea una ilusión, pero mis atestadas librerías, mis pilas de libros acumulados, son dolorosamente reales.
Hace un momento, mi hijo Pablo me ha invitado a ir con él a la FNAC, porque quiere comprarse lo último de Murakami, y yo, aunque le he financiado el libro, me he negado a acompañarle.
Bravo, pequeño terrícola; aún hay esperanza para ti.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)