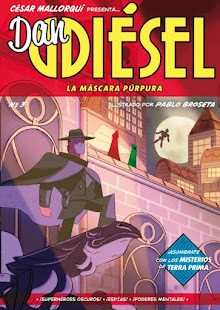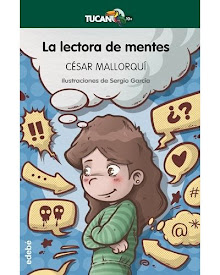Este fin de semana participé en
el Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Fue una experiencia muy agradable, por
el entusiasmo de los organizadores, por la calidad de los invitados (no me
refiero a mí) y por el interés de los distintos actos que se celebraban.
Además, me reencontré con un montón de viejos amigos, y espero haber hecho
algunos nuevos. Estuvo muy bien. Sin embargo, antes de asistir hubo algo que me
inquietó: el programa oficial anunciaba un “desfile de vestimenta steampunk”.
Como sé que no todos los
merodeadores de Babel son frikis, aclararé que steampunk es un subgénero de la
ciencia ficción que muestra una ambientación decimonónica (sobre todo la época
victoriana en Inglaterra), pero con elementos de tecnología avanzada basada en
la máquina de vapor. Algunos lo vinculan al retrofuturismo, pero yo no estoy de
acuerdo; aunque se parecen, no son lo mismo. También ha dado pie a otros
subgénero, como el dieselpunk, que se ambienta en el periodo de entreguerras (y
manda cojones que yo haya escrito una novela dieselpunk -La isla de Bowen- sin tener ni idea de que eso existía). Además, el
steampunk, que nació como movimiento literario, se ha convertido también en una
tendencia estética.
¿Por qué me inquietaba ese desfile?
Pues veréis, yo creo que existen dos categorías de frikis: el light y el hard.
Friki light es aquel que tiene aficiones raritas centradas en la cultura
popular (comic, ciencia ficción, fantasía, etc.). En cuanto al friki hard, es
aquel que no sólo tiene esas aficiones, sino que además las incorpora
sustancialmente a su propia vida. Es decir, el friki light asiste como “espectador”
a determinadas ficciones populares, mientras que el friki hard vive en ellas.
Una confesión: los frikis hard me
ponen nervioso. Sé que esto puede sonar raro viniendo de un tipo que tiene en
su salón un montón de figuras de resina de Tintín, o en su despacho un enorme
poster de King Kong, robots de hojalata o el ídolo arumbaya de La oreja rota. Sin embargo, todo eso
para mí es decoración. Decoración fiki, de acuerdo; pero sólo está ahí por
estética, teñida, eso sí, de grandes dosis de sentimentalismo. Yo no aspiro a
vivir en el universo de Tintín, no fantaseo con ser un explorador de la Isla de
la Calavera o un navegante espacial. Una cosa es lo que leo o veo, y otra muy
distinta lo que vivo. De hecho, mis aficiones raritas sólo son una pequeña
parte del conjunto de mis aficiones. Vamos, que soy un friki light (o eso
espero).
Por tanto, como estoy en una
frontera peligrosa, siempre he sentido cierta prevención hacia los frikis más
hard, no vaya a ser que me confundan con ellos. Y para mí uno de los máximos
exponentes del frikismo duro se produce cuando los frikis se disfrazan.
Recuerdo una vez, hace muchos años, que yo estaba en una Hispacon (convención
de aficionados españoles al fantástico) y de repente vi pasar a una comitiva de
tíos vestidos al estilo de El señor de
los anillos. Súbitamente, experimenté una crisis de vergüenza ajena; no
sabía dónde meterme. Tenía la sensación de que de un momento a otro iban a
aparecer un montón familias con niños y se pondrían a arrojarnos cacahuetes,
porque aquello se me antojaba un zoológico grotesco.
Vale, antes de que algunos se pongan
a arrojarme, en vez de maní, tomates podridos, acepto que no tengo razones objetivas para pensar
así. Que eso de los disfraces no es más que algo lúdico, una desinhibida manera
de divertirse. De acuerdo, es cierto.
Pero a mí, qué le voy a hacer, me pone nervioso, y cuando eso sucede a
mi alrededor no puedo evitar sentirme como Jeff Albertson, el dependiente de la
tienda de cómics de Los Simpson.
Pues ese era mi temor cuando vi
anunciado el desfile de trajes steampunk. Pero no, no había nada que temer. Y
no porque no hubiera gente disfrazada, ni mucho menos; de hecho, durante
los dos días que duró el festival había un constante trasiego de hombres y
mujeres vestidos de decimonónicos con aditamentos retrofuturistas. Lo que pasa
es que el espectáculo me gustó. Por dos motivos:
1. Vestirse de hobbit, o de Mr.
Spok, o de Guardia Imperial, es cualquier cosa menos elegante. Sin embargo, esa
idealización del estilo victoriano resulta estéticamente muy molona (no en vano
grandes diseñadores como Prada, Alexander McQueen, Ralph Lauren o Gaultier han
creado colecciones inspiradas en el steampunk). En Fuenlabrada había de todo,
por supuesto, pero en general los disfraces eran muy bonitos.
2. En otros acontecimientos frikis,
quienes solían disfrazarse eran sobre todo los tíos; por lo general, jovencitos
granujientos. Pero en el Festival había tanto chicos como chicas, la mayor
parte teenagers y veinteañeros
(aunque había algún que otro tarra). Pues bien, llamadme viejo verde si
queréis, pero ver chicas guapas elegantemente vestidas siempre me ha resultado
de lo más tonificante.
Vamos, que me pareció estupendo
pasar un par de días rodeado de steampunks. Pero también me hizo pensar. Veréis,
cabe suponer que esos jóvenes, aparte de para divertirse, se vestían así para
hacer en cierto modo realidad sus fantasías. Y sus fantasías estaban enclavadas
en el pasado (un pasado idealizado, es cierto; pero para eso está el pasado,
¿no?; para idealizarlo). Y lo mismo ocurre con los góticos o los
neorrománticos: fantasean con el pasado.
Durante la segunda mitad del siglo
XX, el foco del fantástico popular se desplazó de la ciencia ficción al
fantasy. Es decir, del futuro al pasado. Ahora mismo, ¿cuáles son las ficciones
fantásticas más populares? Pues Juego de
tronos y la serie de El nombre del
viento, de Patrick Rothfuss. Fantasías medievalizantes, El pasado. ¿Y cuál
es el género de moda en la literatura juvenil? Las distopías. O sea, el futuro
visto como un lugar horrible.
¿Qué ha ocurrido para que los
jóvenes, que son en sí mismos el futuro, hayan decidido refugiarse en el
pasado? Supongo que eso significa que para ellos el futuro -y su antesala, el
presente-, no solo ha perdido todo atractivo, sino que además les da miedo.
Woody Allen dijo que el futuro le interesaba, porque es el lugar donde iba a pasar
el resto de su vida. Bueno, pues los jóvenes no quieren vivir ahí. El futuro
les da mal rollo. Mejor el cálido pasado, convenientemente idealizado.
Coño, pero si me sucede a mí mismo.
Casi la mitad de mis novelas juveniles están ambientadas en el pasado. Y, salvo
en un caso, ninguna pretendía ser novela histórica. Lo que pasó es que las
tramas y argumentos que había ideado me parecía que funcionaban mejor en el
pasado que en el presente (o el futuro). Porque los sentimientos e imágenes que
quería transmitir eran más fáciles de evocar en tiempos pretéritos. A mi manera, soy un
romántico. Hace mucho, cuando era joven, encontraba romanticismo en la ciencia
ficción. Pero ya no. El futuro apesta, y el presente da asco.
En fin, que un dinosaurio como yo
piense así puede ser normal. Pero que compartan esa idea muchos chicos y
chicas ya es más alarmante. Jóvenes sin fe en el futuro, sin optimismo, sin
esperanza, jóvenes que se sienten más a gusto en lo que fue, que en lo que es y en lo que será.
Da que pensar, ¿verdad?