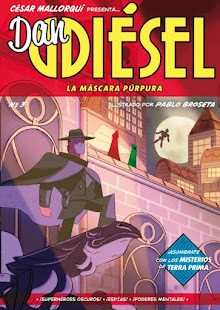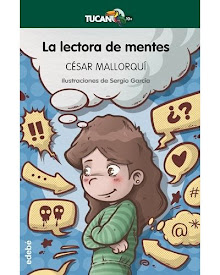¿Qué es lo que más os gusta de la
literatura? ¿La prosa, los argumentos, los personajes, las ideas, los diálogos,
las descripciones...? Qué pregunta más idiota, ¿verdad? Os gusta todo, claro,
porque una novela es un todo y no un Mecano que se pueda desmontar. No
obstante, siempre hay ciertas preferencias, distintas sensibilidades. Está
claro que si tu escritor favorito es Azorín, tus intereses literarios diferirán
de los de alguien que prefiera a Pio Baroja.
En mi caso, nada me gusta más que leer
un texto bien narrado. La narrativa, esa es mi debilidad (entendiendo
“narrativa” como “técnica narrativa”). Pero atención, a veces se confunde una
prosa elegante y fluida con buena narrativa, y no tiene nada que ver. De hecho,
con frecuencia un prosa preciosista va en detrimento de la narrativa. Intentaré
explicarme: una novela muy centrada en la prosa se convierte muchas veces en un
álbum de fotografías. Puntos estáticos en los que te detienes. Pero la
narrativa es flujo, movimiento, estrategia. La narrativa no es fotografía; es
película.
Pero no basta con eso. De poco importa
lo que suceda, por bien narrado que esté, si no te interesan los personajes a
quienes les sucede. Ese es mi segundo puntal de la literatura: el diseño de
personajes. Y luego, por supuesto, muy cerquita viene todo lo demás.
Cuando digo literatura en realidad me
refiero a cualquier arte narrativa, como el cine o el comic. No es que sus
técnicas narrativas sean iguales, pero en líneas generales se parecen mucho (a
fin de cuentas, todas están basadas en la elipsis).
Os he soltado este rollo porque estoy
viendo las siete temporadas (voy por la 6ª) de una serie de TV sencillamente,
por decirlo en dos palabras, im-presionante. Me refiero a The Good Wife, producida por los hermanos Scott (Ridley y Tony) y
creada por un matrimonio, Robert y Michelle King, que también son los show
runners.
¿De qué va la serie? Os transcribo la
sinopsis de Wikipedia: “La historia se centra en el personaje de Alicia
Florrick, interpretada por Julianna Margulies. Alicia es una madre y esposa que
debe hacerse cargo de la conducción y manutención de su familia después de que
su esposo, Peter Florrick, (Chris Noth) –prominente político que tenía el cargo
de fiscal del condado-, es destituido y encarcelado bajo el cargo de corrupción
política al mismo tiempo que se difunden al público videos que documentan que
mantenía relaciones sexuales con prostitutas”. Pero eso sólo es el principio.
Alicia, hasta entonces un ama de casa, retoma su profesión de abogada y entra a
trabajar en un prestigioso bufete. Lo que sigue narra, por un lado, la vida
sentimental y personal de Alicia, y por otro su carrera profesional.
Reconozco que, de entrada, esto puede
crear suspicacias. Es una serie de abogados (y a mí no me gustan las series de
abogados). Está protagonizada por una señora bastante pija. Aunque hay un arco
narrativo general, son capítulos autoconclusivos. Es larga: cada temporada
consta de 22 capítulos.
Sin embargo, se trata de una de las
series mejor narradas que me he echado a la cara, con unos guiones...
¿perfectos?... que fluyen con asombrosa naturalidad. Unos guiones basados en
personajes atractivos perfectamente diseñados; y no me refiero sólo a los
protagonistas, sino a todos los personajes (y hay muchos), incluyendo a los más
secundarios. Por ejemplo, cada juez que aparece, aunque sea brevemente, tiene
su propia personalidad.
Un consejo que pensaba dar, y que
adelanto, es que cualquiera que desee aprender a narrar y diseñar personajes,
vea esta serie. Que la vea, la estudie y analice, porque es todo un master
sobre cómo contar historias. No me resisto a poner un ejemplo.
Uno de los personajes secundarios de
la serie es David Lee (interpretado por el gran Zach Grenier), socio del bufete
de Alicia. Es un hijo de puta, maquinador, mentiroso, desagradable, ambicioso,
un perfecto cabrón. Pues bien, en cierto episodio muere uno de los personajes
principales (un personaje al que Lee, en el pasado, ha intentado echar del
bufete). Cuando, en medio de una reunión, recibe la noticia de esta muerte, Lee
no mueve ni un músculo de la cara, no dice nada. Imperturbable, abandona la
sala de reuniones y se encierra en su despacho. Entonces, su cara se descompone
y suelta un sollozo. Sólo uno. Dura un instante; acto seguido, se recompone y
regresa con los demás, volviendo a ser el hijoputa de siempre.
Es un mero detalle, pero qué detalle
tan sabio. Lee era un personaje de una pieza, y gracias a ese sollozo se
convierte en un ser humano. Pero ese sollozo oculto, esa avergonzada muestra de
humanidad, también hace que nos preguntemos si Lee es un hijo de puta
auténtico, o una persona “normal” que ha decidido convertirse en un hijo de
puta para sobrevivir en un mundo de lobos.
La serie se mueve en tres ambientes
distintos, pero interconectados: el derecho, la política y el laboral. Todos
ellos son territorios turbios donde las fronteras entre el bien y el mal se
difuminan. Y en cierto modo de eso va la serie, de la imposibilidad de eludir
el mal o, tan siquiera, reconocerlo. Alicia es un personaje honesto precipitado
a un universo de ambigüedad moral. Durante el proceso, Alicia cambia, despierta,
espabila, se endurece, se harta, se cabrea... ¿y finalmente se corrompe?
Todavía no lo sé.
The
Good Wife tiene buenas historias, buenos personajes, buenos diálogos,
buenas situaciones, algo de drama y también humor. Pero sobre todo es el
perfecto manual de uso para el buen narrador.
NOTA: Mi fracturada cadera se va
reponiendo. Voy a rehabilitación tres veces por semana, hago ejercicios en casa
y camino con un andador. Pero el proceso es leeeento y sigo muy limitado de
movimientos (porque duele, coño). Esta es la razón por la que me estoy zampando
una serie tras otra. Hijos de la anarquía
(7 temp.), Jessica Jones (1 t.), Daredevil (2 t.), El último reino (1 t.), Stranger Things (1 t.), The Good Wife (en proceso), así como capítulos sueltos de otras series... La verdad
es que, con esta profusión de buenas series de TV, he ido a escoger el mejor
momento para quedarme varado en casa.