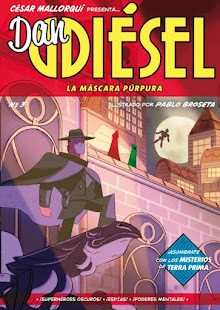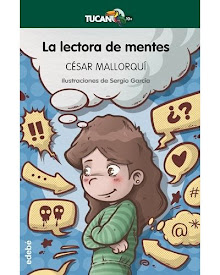.
El arte más popular del siglo XX y
de lo que llevamos del XXI es el cine, entendiendo “cine” como cualquier
narración audiovisual (lo que incluye las series de TV). Si yo os preguntara
cuál es la forma narrativa más parecida al cine, algunos diríais que el teatro,
ya que comparten elementos básicos como los actores y la puesta en escena.
Otros, con mucha razón, responderíais: el cómic. Pero vamos a dejar de lado,
por hoy, las viñetas.
Cine y teatro se parecen, pero
difieren en, al menos, dos aspectos sustanciales: 1. El teatro se basa en la
palabra y el cine en la imagen. 2. En el teatro, el espectador sólo tiene un
punto de vista, mientras que en el cine el director controla el punto de vista
del espectador a su antojo. Parece poca cosa, pero eso redunda en que la
gramática y la sintaxis de cine y teatro sean completamente distintas.
Lo cierto es que, desde un criterio
narrativo, lo que más se parece al cine es la novela. Pero demonios, diréis, en
la novela las palabras pesan aún más que en el teatro. ¡Son todo palabras!
Cierto, pero gran parte de las palabras de una novela están destinadas a
generar imágenes en el cerebro del lector. Una descripción puede ofrecer una
prosa exquisita, pero lo importante es la imagen que crea. Y junto con la
imagen, la emoción. Igual que el cine.
Por otro lado, el cineasta disfruta
de una libertad narrativa absoluta, pues controla el punto de vista, el tiempo
y el espacio. Exactamente igual que el escritor; de hecho, este aún más, porque
no está limitado por cuestiones técnicas ni por el presupuesto. Si queréis una
prueba de que la narrativa del cine y novela se parecen mucho, pensad en
cuántas película están basadas en novelas y cuántas en obras de teatro.
En efecto, ambas narrativas, la
literaria y la cinematográfica, se parecen, aunque no son idénticas. Hay cosas
que el cine hace mejor que la novela –por ejemplo la acción-, y cosas que la
novela hace mejor que el cine –por ejemplo la introspección-. Siendo así, y
conviviendo ambos géneros durante más de un siglo, es lógico que la literatura
haya influido en el cine, y que el cine haya influido en la literatura. Eso
puede detectarse con facilidad en escritores como Juan Marsé, Ian McEwan,
Cabrera Infante, Paul Auster o Manuel Puig.
Pecaría de osadía si intentara
escribir un profundo ensayo sobre la influencia del cine en la novela, porque
carezco de los conocimientos necesarios y, además, ya hay decenas de esos
ensayos. Voy a escribir sobre algo que conozco mucho mejor: sobre mí. Me
encanta el cine, me gusta muchísimo. En mi ranking de artes narrativas, sitúo
primero a la literatura, en segundo lugar, pero muy, muy cerca, al cine, y en
tercer lugar al cómic. Como es lógico, el cine ha influido en lo que escribo;
primero inconscientemente y después con alegre deliberación.
El cine forma parte de nuestras
vidas y de nuestra forma de entender y narrar la realidad. De niños, aprendemos
a hablar escuchando a los demás, y del mismo modo aprendemos a interpretar el
lenguaje de las imágenes en las diversas pantallas. No nos damos cuenta de
ello, pero muchas veces pensamos de forma cinematográfica. Eso, en un escritor,
se transmite a su obra sin que se dé cuenta. Al cabo de un tiempo descubrí que me
pasaba a mí: en mi obra había mucho cine. Quizá sea un defecto, una sucia
hibridación, no lo sé y, a decir verdad, me importa un bledo. Lo que sí sé es
que es mi forma de escribir y no puedo dejar de ser yo mismo, así que comencé a
utilizar conscientemente ciertos recursos del cine en mis novelas. En esta
entrada y en la siguiente comentaré algunos ejemplos, por si pueden ser útiles
a alguien.
El
narrador. Hay varios tipos de narradores en tercera persona, pero me
centraré en dos: El Narrador Omnisciente, que lo ve y lo sabe todo, incluyendo
los pensamientos y sentimientos de los personajes. Y por otro lado, el Narrador
Objetivo, o Narrador Cámara, que sólo cuenta lo que ve y lo que oye, y no se
mete en la cabeza de los personajes.
Cuando leo una novela en la que el
narrador cuenta los pensamientos de un personaje siempre pienso que el escritor
está haciendo trampa. ¿Por qué? Pues porque en la vida real eso no sucede;
sabemos lo que piensa alguien porque nos lo dice, o porque lo intuimos, pero no
porque una vocecita nos lo susurre al oído. Y en el cine ocurre lo mismo: queda
fatal un primer plano del actor y una voz en off recitando sus pensamientos.
Pero, claro, la literatura tiene sus
propias armas, y es lícito que un narrador omnisciente lo haga. Es más, confieso
que yo lo hago -aunque lo menos posible-, porque resulta práctico. No obstante,
me siento un poquito tramposo. Así que en general tiendo a usar el
narrador-cámara. Más adelante me extenderé sobre esto.
Ahora bien, ¿cuándo se empezó a usar
esta clase de narrador? Hace no mucho pregunté en Facebook si alguien conocía
alguna novela anterior al siglo XX que utilizase el narrador-objetivo. Nadie
supo responderme, y a mí desde luego no me viene a la cabeza ninguna. Así que
me atrevo a aventurar que el narrador-objetivo surgió por influencia del cine.
El
tempo. Tanto en el cine como en la literatura, el autor maneja el ritmo y
el tiempo a su antojo y, además, de forma parecida. Por ejemplo, cuando escribo
una escena de acción utilizo párrafos y frases más cortas, con descripciones
someras, casi a brochazos, sin detenerme en detalles. De ese modo pretendo
transmitir al lector una sensación de velocidad y vértigo. En una película
sucede igual: en las secuencias de acción los planos son más cortos y el
montaje más picado.
Pues bien, hace tiempo estaba yo
escribiendo una escena de acción y lo hacía de la forma que he descrito: frases
y párrafos cortos. Pero era una escena bastante larga; cuando la terminé y la
releí tuve la sensación de que aquello quedaba... digamos que monótono. De
algún modo, la sensación de velocidad se iba perdiendo conforme avanzaba la
lectura, y el texto se desinflaba progresivamente y quedaba más bien sosote.
Entonces se me ocurrió algo: Más o
menos a mitad de la escena, dejé de escribir corto y empecé a utilizar frases
incluso más largas de lo que en mí es usual, y párrafos más abultados,
deteniéndome en detalles, sensaciones y descripciones. Luego, volví a la prosa rápida. De este modo, alterando el tempo
del relato, contraponiendo lentitud y velocidad, le daba un respiro al lector y
conseguía mantener en él la sensación de vértigo hasta el final del texto.
¿Qué había hecho? Pues una cámara
lenta, como en las películas de Sam Peckinpah.
Bueno, basta por hoy. En la próxima entrada
seguiré hablando de cine y literatura; y, tranquilos, prometo con una mano
sobre el Necronomicón que sólo habrá una entrada más acerca de este tema.