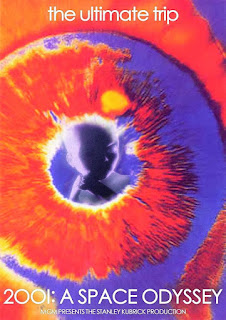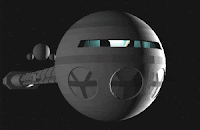El dos de abril de 1968, cuando la
película se estrenó en USA, yo tenía quince años y era un pirado de la ciencia
ficción. Desde hacía tiempo se venía oyendo hablar del nuevo proyecto que
Stanley Kubrick se traía entre manos: una superproducción de ciencia ficción.
Además, colaboraba con él Arthur C. Clarke, uno de los escritores del género
más prestigiosos. Decir que yo estaba ansioso por ver la película se quedaría
tan corto como que Noé hubiera decidido comprarse un paraguas en vez de
construir un arca.
Para empeorar las cosas, mi hermano
José Carlos vio la película en Londres antes de que llegara a España y me
convirtió en el ser más envidioso del planeta. Me trajo un lujosamente editado
programa de mano con fotos a todo color; yo lo miraba embobado, lo acariciaba,
lo olía, incluso creo que le di algún lengüetazo. Aún conservo ese programa.
Y, finalmente, el diecisiete de
octubre de ese mismo año, 2001: Una odisea del espacio se estrenó en Madrid. En el cine
Albéniz, que había sido adaptado al formato Cinerama y tenía una inmensa
pantalla, muy apropiada para los 70 mm de la película. Fui a verla con mi padre
a la sesión matinal del domingo.
¿Cómo describir la experiencia?
Hasta entonces, los efectos especiales más sofisticados que había visto eran,
no sé, quizá los de Planeta prohibido;
que resultaban entrañables, pero cantaban mucho. Sin embargo, lo que estaba
viendo parecía real. Eso que tantas veces había imaginado durante mis lecturas
de ciencia ficción, estaba sucediendo ahora ante mis alucinados ojos. Y esa
asombrosa mezcla de imágenes y música; la majestuosa obertura de Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, los enigmáticos sonidos
de Ligeti… para muchos, hoy nos resulta imposible escuchar el Bello Danubio Azul sin evocar la danza entre
la nave espacial de la PanAm y la estación orbital en forma de rueda.
Recuerdo que, cuando acabó la
película, me levanté y me quedé mirando a mi padre con una tonta sonrisa en los
labios, incapaz de decir nada. Me sentía flotando en una nube, absolutamente
feliz. Había sido la experiencia cinematográfica más potente de mi existencia.
Volví a ver la película en el cine otras seis veces.
Sin duda, los efectos especiales de 2001 son excelentes; tanto que todavía
hoy, medio siglo después, resultan convincentes. Probablemente sean todo lo
lejos que se puede llegar con la técnica clásica de trucaje caché/contra-caché.
Pero los actuales efectos digitales pueden ir mucho más lejos, de modo que si
solo fuera por eso, por los efectos, la película no sería tan recordada y
admirada. En 2001 hay mucho más.
Kubrick era un megalómano
perfeccionista que con cada proyecto se proponía hacer la mejor película jamás
filmada del género al que perteneciese. Así que, con la idea de hacer la mejor
película de ciencia ficción del mundo, comenzó a buscar material literario en
que basarse. No es extraño que acabara fijándose en Clarke, porque era un
escritor más interesado por los aspectos intelectuales y filosóficos del género
que por las meras aventuras futuristas. Concretamente, el relato que llamó la
atención de Kubrick fue El Centinela
(1948). Podéis encontrarlo en internet; vale la pena. El relato, escrito con
prosa funcional (Clarke nunca fue un estilista), nos sumerge en la esencia
numiosa del universo, en su profundo misterio, en lo inefable. Es una historia
que no ofrece respuestas, pero plantea una pregunta de esas que, de puro
inquietante, jamás se olvidan.
El cuento es estupendo, pero su
argumento no da para una película. En 2001
sólo ocupa el segundo segmento, llamado TMA-1
(Anomalía Magnética de Tycho Nº 1). Las otras tres partes -El amanecer de la humanidad, Misión a Júpiter, Júpiter y más allá del infinito- fueron creadas conjuntamente por
Clarke y Kubrick. De hecho, Clarke escribió la novela al tiempo que
desarrollaba el guion (por eso los finales de película y novela son distintos).
No obstante, aunque la película toma el argumento de El Centinela como germen, las ideas que subyacen detrás del film
proceden de otra historia de Clarke, la novela El fin de la infancia (1953).
2001
tuvo en general malas críticas en su estreno. Se la tildó de incomprensible,
pretenciosa, hermética y vacía. Tampoco fue un éxito inmediato. Pero eran los
60, la psicodelia, y de repente las salas de cine comenzaron a llenarse de hippys
fumetas. Entonces se diseñó una nueva campaña publicitaria que anunciaba la
película así: 2001: A Space Odissey. The
ultimate trip. Huelga decir que ese “trip”, que significa “viaje”, se
refiere más bien a un “acid trip”, viaje de LSD. Y la película se convirtió en
un exitazo lisérgico.
Como el propio Kubrick afirmaba, 2001 es básicamente una experiencia
sensorial (sólo 40 de sus 143 minutos de duración contiene diálogos). También
es cierto que la historia no está narrada de forma convencional. Martin
Scorsese decía que era una superproducción y una película experimental al mismo
tiempo. Sin embargo, nunca he comprendido por qué tanta gente se empeña en no
entenderla, porque en el fondo es una historia sencilla.
Vale, el hecho de que comience en un
pasado remoto, cuando ni siquiera éramos humanos, puede despistar. Pero lo que
ocurre está claro. Una civilización extraterrestre nos vigila y nos tutela. Los
alienígenas envían a la Tierra un artefacto con forma de monolito (cuyas
proporciones son 1-4-9, el cuadrado de los tres primeros números). El objetivo
de ese artefacto es hacer evolucionar a un grupo de simios. En efecto, mientras
juguetea con un hueso de tapir, uno de los prehumanos –llamado Moonwatcher en
la novela- se lo queda mirando, pensativo. Ese robusto hueso puede ser una
ventaja… Poco después, los miembros de ese grupo, armados con huesos, se
enfrentan a otro grupo que les había arrebatado un manantial y los vencen,
porque Moonwatcher mata al líder rival golpeándolo con el hueso. Ese hueso es
la primera herramienta, y también el primer arma. Moonwatcher, exultante, lanza
el hueso al aire. La cámara lo sigue en su acenso y, zas, corta a la imagen de
un satélite artificial, en la elipsis más larga de la historia del cine.
Aparentemente, esa elipsis nos
muestra lo mucho que ha avanzado la humanidad al cabo de millones de años; pero
un pequeño detalle lo desmiente: ese satélite es en realidad una estación
orbital de lanzamiento de misiles nucleares. Un arma, igual que el hueso. Lo
que la elipsis dice es que éticamente no hemos avanzado nada.
En el siguiente tramo del film, la
humanidad ha establecido bases en la Luna y ha encontrado, enterrado, un
artefacto alienígena: otro monolito. Cuando unos astronautas se acercan a él y
el sol lo ilumina, el monolito comienza a lanzar una señal. En realidad, se
trata de un centinela. Cuando la humanidad haya logrado alcanzar el satélite de
su planeta y encuentre el monolito, éste emitirá una señal… ¿de alerta?... ¿de
alarma? Pero no sólo es eso, sino también un camino, porque la señal está
orientada hacia Júpiter.
El tercer segmento del film narra el
viaje de la nave Discovery hacia Júpiter en busca del lugar de destino de la
señal alienígena. Aquí tiene lugar el conocido incidente con la IA llamada HAL
9000. Esta parte del film la entiende todo el mundo, así que la pasaré por
alto. La nave se aproxima a Júpiter con un único astronauta vivo: Bowman. Allí,
flotando en el espacio, encuentra un inmenso monolito. Bowman, a bordo de una
capsula, sale de la nave, se acerca al monolito y lo atraviesa. En realidad se
trata de una puerta estelar.
Acto seguido tiene lugar el “viaje
estelar”, una sucesión de imágenes psicodélicas que describen un viaje a
velocidad ¿hiperlumínica? Está bien, pero constituye el (para mí) casi único
defecto del film: dura demasiado.
Y llegamos al último capítulo de la
película; la parte, supongo, que más confusión crea. Al principio, Kubrick y
Clarke tenían previsto mostrar a los extraterrestres, pero no tardaron en
desechar la idea. El objetivo de 2001,
igual que el de El Centinela, es
enfrentarnos al inmenso misterio del universo, a lo desconocido. Por eso,
mostrar a los alienígenas habría sido demasiado concreto, y con seguridad decepcionante
y anticlimático. Los extraterrestres son entidades abstractas representadas por
el monolito.
Tras el “viaje estelar”, Bowman
aparece en una lujosa habitación blanca, algo así como la suite de un hotel.
Está decorada de forma clásica y tiene un aspecto vagamente irreal. Asistimos a
una serie de saltos en el tiempo que nos muestran el progresivo envejecimiento
de Bowman. ¿Qué es ese lugar creado por los alienígenas? ¿Una cárcel, un
zoológico…? No, es una incubadora.
Finalmente vemos a un Bowman muy
anciano agonizando en la cama. De repente, el monolito aparece ante él y Bowman
tiende la mano, como si quisiera tocarlo… Ahora Bowman es igual que
Moonwatcher, el prehumano del principio.
El monolito, las inteligencias que nos tutelan, van a ayudarle a dar el
siguiente paso en la escala de la evolución.
Por corte se pasa a un plano general
de la Tierra. Poco a poco, aparece un feto flotando en el espacio en su bolsa
de líquido amniótico. Es Bowman; ha trascendido a su naturaleza humana, ha
evolucionado y es el inicio de una nueva humanidad. Y eso es todo. Bueno,
realmente no lo es; pero así se desarrolla el argumento básico de la película.
Se han cumplido cincuenta años desde
el estreno de 2001, por eso he
escrito esta entrada. Siempre he dicho que si todas las películas de ciencia
ficción fueran iglesias, 2001 sería
una catedral; por eso no descarto escribir alguna que otra entrada sobre ella.
Y no, no es una advertencia; es una amenaza.
Besitos