 Los espectáculos de masas, en particular el cine y la televisión, han creado un Olimpo de personajes que, en cierto modo, se ha convertido en nuestro referente vital. Son como una especie de falsa familia política, un elenco de hombres y mujeres con los que coincidimos de cuando en cuando y a quienes vemos crecer, madurar y envejecer. Me refiero, claro está, a los actores. Piénsalo: ¿a cuánta gente conoces “desde siempre”? A tu familia, por supuesto, a unos cuantos amigos y puede que algún que otro vecino y/o compañero de trabajo. Pero los actores están expuestos ante ti permanentemente, desde el día que pisaron un plató por primera vez hasta que la espichan, sea en un dorado retiro, sea al pie del cañón cinematográfico. Por ejemplo, Clint Eastwood: conservo en mi memoria imágenes suyas desde que él era un televisivo galancete veinteañero, hasta hoy mismo. Le he visto madurar como actor y progresar hasta lo impensable como director, le he visto encanecer, arrugarse, perder pelo, adquirir tripa. Sería capaz, si quisiera, de construir un mapa mental de su rostro a través del tiempo. ¿Con cuánta gente podría hacer lo mismo? Con poca, muy poca.
Los espectáculos de masas, en particular el cine y la televisión, han creado un Olimpo de personajes que, en cierto modo, se ha convertido en nuestro referente vital. Son como una especie de falsa familia política, un elenco de hombres y mujeres con los que coincidimos de cuando en cuando y a quienes vemos crecer, madurar y envejecer. Me refiero, claro está, a los actores. Piénsalo: ¿a cuánta gente conoces “desde siempre”? A tu familia, por supuesto, a unos cuantos amigos y puede que algún que otro vecino y/o compañero de trabajo. Pero los actores están expuestos ante ti permanentemente, desde el día que pisaron un plató por primera vez hasta que la espichan, sea en un dorado retiro, sea al pie del cañón cinematográfico. Por ejemplo, Clint Eastwood: conservo en mi memoria imágenes suyas desde que él era un televisivo galancete veinteañero, hasta hoy mismo. Le he visto madurar como actor y progresar hasta lo impensable como director, le he visto encanecer, arrugarse, perder pelo, adquirir tripa. Sería capaz, si quisiera, de construir un mapa mental de su rostro a través del tiempo. ¿Con cuánta gente podría hacer lo mismo? Con poca, muy poca.¿A cuántas mujeres he visto desnudas? No lo sé, pero me temo que la mayor parte de ellas son actrices. ¿A cuántas parejas he visto haciendo el amor? Pues a un mogollón de actores y actrices. ¿A cuánta gente he visto matar, a cuánta gente he visto morir? Mucha, todos actores. ¿A qué persona podría acercarme lo suficiente como para vislumbrar un Primerísimo Primer Plano de su rostro? Ya sabéis la respuesta: a un actor. De hecho, la inmensa mayor parte de los sucesos extraordinarios que he presenciado a lo largo de mi vida, han sido ficciones representadas por actores.
Así que, aunque no les conozcamos, acabamos encariñándonos con ellos (o detestándolos cordialmente, claro). Por ejemplo, el otro día comentaba que George Clooney me resulta simpático. Lo mismo me sucede con Jeremy Irons, o con Gene Hackman, o con Morgan Freeman, o con Michelle Yeoh, o con Sissy Spacek, o con Emma Thompson, una mujer que siempre me ha parecido encantadora, inteligente y fascinante. Por contra, no soporto a Jim Carrey, o a Jack Nicholson, o a Meryl Streep (con esa carota suya de gallina estreñida). Ya veis, sucede como en las familias: unos te caen bien, otros te caen mal.
¿Y todo esto a qué viene? Pues a que hoy, al leer el periódico, he visto en las necrológicas que había muerto Dennis Weaver. ¿Y quién demonios era Dennis Weaver? Pues un actor de TV muy popular en los 70 gracias a McCloud, una serie que él protagonizaba en el papel de un sheriff rural enrolado en la policía de New York. Es decir, algo así como un paleto en la ciudad, pero en plan serie policíaca y sin Martínez Soria de por medio. Yo no solía verla (era muy mala), pero la imagen de Weaver a caballo por la Quinta Avenida se convirtió en un icono de la época (un época muy hortera, todo hay que decirlo). No obstante, Weaver se ganó un rincón en mi corazoncito –y en el corazoncito de todos los cinéfilos de pro- gracias a su participación en Duel, la primera película dirigida por Steven Spielberg que se estrenó en cines. En principio, Duel era sólo un modesto telefilme (Spielberg comenzó en TV, dirigiendo, por ejemplo, muchos episodios de Colombo); pero el resultado final fue tan bueno, que los directivos de la Universal decidieron proyectarlo en el circuito cinematográfico. En España se llamó El diablo sobre ruedas; seguro que la habéis visto. Trata del enfrentamiento en la carretera entre un ciudadano corriente –Weaver- y un camión diabólico decidido a matarle. Es un excelente thriller de terror, basado en un relato homónimo de Richard Matheson que, por cierto, acaba de ser publicado, por primera vez en España, en el último número (el 42) de la revista Gigamesh.
En fin, que Dennis Weaver la ha diñado. Fue un actor modesto, uno de esos sólidos profesionales de la actuación que tanto abundan en USA, un rostro entre tantos. Pero, no sé por qué, al enterarme de su muerte he sentido que una parte de mí moría también. Una parte muy pequeñita, es cierto; un mero fragmento de mi juventud, pero no he podido evitar sentir una punzada de melancolía. Es como si hubiera desaparecido un familiar lejano, un primo tercero o algo así; alguien con quien jugaba de pequeño y a quien jamás volveré a ver. Aunque, claro, a Dennis sí que volveré a verle: cada vez que emitan por TV Duel o alguno de sus viejos telefilmes. Porque una de las virtudes de los actores, amigos míos, es su afán por resucitar.


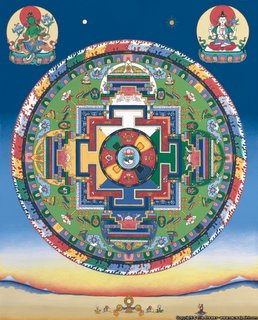





 En una entrada anterior, le pedía a los escritores que deambulan por aquí que confesaran por qué dan a leer sus escritos, por qué los comparten con los demás. Las respuestas han sido variadas y quien desee conocerlas no tiene más que echarle un vistazo a “Exhibicionismo intelectual”, un poquito más atrás; ahora quiero hablar de algo que contestaron un par de amables y sinceros interlocutores. Según ellos, escriben y comparten sus escritos para follar.
En una entrada anterior, le pedía a los escritores que deambulan por aquí que confesaran por qué dan a leer sus escritos, por qué los comparten con los demás. Las respuestas han sido variadas y quien desee conocerlas no tiene más que echarle un vistazo a “Exhibicionismo intelectual”, un poquito más atrás; ahora quiero hablar de algo que contestaron un par de amables y sinceros interlocutores. Según ellos, escriben y comparten sus escritos para follar.


















